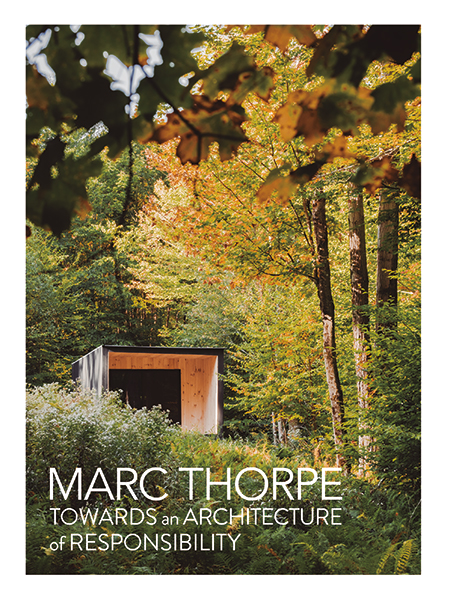Es el fin de semana largo del 18 de septiembre. Un día absolutamente primaveral. Se siente el eco de un guitarreo de cueca y el zapateo hace retumbar el tableado de madera mientras cantan: “Vueeeelta”. Uno pensaría que es como cualquier Dieciocho, pero no. En una pequeña capilla, y en medio de este espíritu festivo, alegre y sencillo del campo chileno, se despidió al mueblista y restaurador Francisco Ingunza Bezanilla, un hombre que en sí mismo atesoraba esos valores, además de una gran capacidad de reinvención, y era profundamente querido.
La muerte lo pilló de vuelta en su querida Isla de Maipo. A los 68 años, cuando le dio un infarto fulminante, acababa de terminar de remodelar y ambientar una pequeña casa de ladrillo al lado de donde vive uno de sus ahijados, Cristián Allendes, al que quería como si fuera su propio hijo y el real motivo por el cual dejó Santiago. Sus días pasaban en la construcción de un gran galpón en donde pretendía habilitar un altillo a modo de dormitorio y dejar en el primer piso sus conocidos muebles de campo chileno para venderlos, aquellos que hizo por cuatro décadas a la vieja usanza en el mítico Taller del Sofá, en la esquina de Antonia López de Bello y Chucre Manzur.
Aunque no logró verlo finalizado, el proyecto sigue su curso. Su familia y Cristián van a terminarlo, a modo de homenaje, e incluso van a trasladar allá su cama, los cientos de libros, las miles de fotografías guardadas en cajas antiguas, las revistas donde por más de 40 años apareció publicado su trabajo; también esos tesoros tan característicos de él, como los cuadros, su colección de caballos de madera, las viejas botas de montar y esos “muebles de impecable factura y buena madera, la mayoría chilenos, sin tanta pretensión, pero con un gran valor sentimental”, como él decía.
Fue el cuarto hijo de seis de Carlos Ingunza Leclerc y Selma Bezanilla Luna. Nació un soleado día de marzo de 1946, casi un año después de la sorpresiva muerte de su hermana mayor, Bernardita, cuando recién cumplía los 8 años y había hecho la Primera Comunión. Murió de tifus; un tiempo después apareció el cloranfenicol. Eso empeoró la situación y devastó aún más a Selma. En ese momento nacía Pancho, como le decían sus más cercanos. Sus hermanos cuentan que fue un niño muy querido y regalón. “Mamón”, recalcan. También un muy buen alumno. Cuando entró a estudiar a los Padres Franceses se fue a vivir con su abuela paterna, Julia Leclerc, una vasco–francesa a quien observaba día a día y quien, según su hermano Juan Carlos, “cocinaba como los dioses”. Ella fue una suerte de mentora para él en lo culinario. De su abuelo, Pelayo Bezanilla, heredó lo buen anfitrión y lo entretenido, pero sin duda eso no fue lo primordial. Al igual que él, fue mueblista, los importaba desde Europa antes de la Primera Guerra Mundial; luego, trabajó para las casas de muebles Balmaceda y Eyzaguirre. Pancho no alcanzó a conocerlo, sin embargo, contaba que aunque no sabía muy bien porqué era, desde chico supo distinguir la buena madera, una silla Luis XV, Imperio, Regencia o Reina Ana. El sentido del humor, algo “muy Bezanilla”, era algo que también heredó. Cualquier persona que lo conociera podía corroborar que tenía una manera muy particular de contar chistes, y de hablar también. Cualquier historia se convertía en una verdadera narración, la estiraba con mucho talento, detalle y algo de fantasía, hasta llegar a un remate inesperado, sorprendente y muy gracioso. Su papá, en tanto, como buen jinete y apasionado equitador, le inculcó ese amor incondicional que sentía por los caballos. Pancho jamás se negó a montar y al ser hijo de socio del Santiago Paperchase en Avenida Ossa, disfrutó cada actividad deportiva, y en particular lo social, algo que en su adolescencia hizo hincapié. Su carácter jovial y esa capacidad de gozar la vida lo convirtieron siempre el alma de la fiesta.
La otra cara de Ingunza
En su época de adolescente, comenzó a desplegar sus dotes artísticas. “Pancho –cuenta su hermana Patricia Ingunza– me dibujaba una chica que había visto en Apoquindo, con un vestido espectacular, y yo me lo mandaba a hacer. A mí mamá, en cambio, le aconsejaba mover algunos muebles del living para que se lucieran más”. Los decoradores de la época coinciden que tenía un muy buen ojo, una imaginación y una capacidad para los montajes excepcional, los que hacía sin planos ni bocetos. Luz Méndez, diseñadora y decoradora, agrega que “su estilo era la justa medida entre lo rústico, de campo y lo elegante, para obtener esa calidez del material y para darle la dignidad a los muebles antiguos, por eso llegaba a las casas más elegantes”.
Estudió en forma paralela Pedagogía en Dibujo en la Universidad Técnica del Estado, y Publicidad. La práctica profesional la hizo en El Clarín, un reconocido diario de izquierda. Ahí se quedó trabajando hasta que el 11 de septiembre de 1973 lo detuvieron. Su familia logró sacarlo de la 9˚ Comisaría de Carabineros de Independencia. En esa época comenzó como trotamundos. Había tanto que recorrer. Viajó durante un poco más de un año. Conoció toda Europa, parte de África y Estados Unidos. En el tiempo que vivió en Bélgica hizo de todo, pero principalmente trabajó en restoranes, algo que continuó haciendo cuando llegó a Chile a mediados de los 70. La conocida empresaria gastronómica Blanca Casale le propuso ser chef del Old Yellow Book, un pub en el Drugstore. Luego vinieron otros proyectos como El Pejerrey, la Pensión No Me Olvides, El Almacén Del Abuelo y más tarde un elegante restorán de apenas diez mesas en la calle Luis Thayer Ojeda. Era el JP y fue decorado por Hernán Trivelli. Como dueño, tuvo el Nahuel Jazz en el centro, en la esquina de Agustinas con Santa Lucía; estaban construyendo la Línea 1 del Metro y duró poco. Hasta tuvo un programa de cocina en el canal 9 (de la Universidad de Chile) llamado La Cocina A Partir De Un Huevo.
A la vez, comenzó a explorar otras aristas de su personalidad. Sus más cercanos cuentan que Pancho era muy gozador y sibarita. Podían estar en medio de una reunión y él se desaparecía por cinco minutos y sorprendía con lúdicos disfraces armados de la nada. Un turbante, pétalos de flores como uñas, túnicas, pelucas… Improvisaba y hasta bailaba. Cuando le comentaron que se iba a abrir una compañía de teatro llamada Palitroque con actores amateurs y que iban a armar una especie de café concert, él se sumó altiro. Era 1979 y el Teatro Egaña estrenaba Canal Al Aire, donde no se usaba la voz propia, sino extractos de diferentes canciones –a modo de playback– para los jocosos e inteligentes diálogos. Incluso los acomodadores recibían a la audiencia en patines, tan de moda por aquellos años. Su amigo, el diseñador Jack Hinzpeter recuerda que “Pancho fue la gran estrella, el más cómico entre todos. Pero también tuvo por lo menos un par de puestas en escena en el cuerpo en el Teatro La Feria”.
El mueblista nacía
A fines de los 70, nuevamente cambiaría su rumbo. Pancho fue un hombre que se forjó tal como él quiso. Se reinventaba como si nada. Aún trabajaba en el restorán del Drugstore cuando se reencontró con una vieja amiga. Ana María Lasarte era diseñadora y tenía un taller de teñidos de cuero junto a Mónica Oportot. Durante los fines de semana comenzó a ayudarlas. Un día pasó un cartonero recolectando cartones y botellas. En su carretón tirado por un viejo caballo tenía unos esqueletos de sillas sucias y en muy malas condiciones. “Eran piezas de buena factura, muy entretenidas y que debían arreglarse”. Una de ellas fue su primera restauración. Luego vino otra, y otras más, hasta que conoció su galpón en Carrascal, totalmente atiborrado y polvoriento. Pancho le decía “la cueva de Alí Babá”. Y así lo fue; por mucho tiempo le proveyó.
Luego llegó al barrio Bellavista, al Castillo Lehuedé en la esquina de Constitución y Antonia López de Bello, hoy el hotel boutique Castillo Rojo. Se instaló en el primer piso junto a Ana María. Ahí partió. Hinzpeter recuerda que “sólo había un letrero de tabla en la fachada que decía Muebles antiguos, vendo”. Luego vino el mítico Taller del Sofá, que abrió al frente, en López de Bello y Chucre Manzur, junto a Gastón Etchevers. Pancho se encargaba del esqueleto y Gastón de los tapices. Corría el año 1980. Su éxito fue rotundo. Se encargaba de restaurar muebles de campo, en su mayoría ingleses. Esto fue antes de que existiera el Biobío o el Parque de Los Reyes. En la entrada de su atelier no era raro ver carretoneros llenos de viejos muebles que esperaban vendérselos, y muchas veces pequeñas instalaciones para fechas como Navidad, tan propias de él. Al tiempo, las buenas piezas comenzaron a escasear. Pero Ingunza fue previsor. Se encargó de sacar los patrones de todo tipo de muebles de estilo y así comenzó a fabricarlos. Tenían buena hechura, con las proporciones exactas, resortes, huinchas de crin y maderas nobles. Algo que los expertos dicen es muy difícil de hacer.
Comenzó a aparecer en revistas como la Paula o la francesa Marie Claire Maison y a hacer algunas asesorías en decoración, algo que al poco andar supo que no era lo suyo. Se consideraba más un mueblista y un creador de escenografías nostálgicas, de estilo rústico, pero siempre sobrio y refinado. De hecho, participó en una de las Casas, en 1996, una de las primeras exhibiciones en decoración en el país con gran éxito. Fue una Terraza de Navidad, una pérgola de fierro, techo de estrellas, muros de piedras de río y piso de durmientes, incluía hasta un espejo de agua y lagartos literalmente en llamas. El resto era un gran camión de juguete cargado con muebles de estilo en miniatura y detalles navideños muy melancólicos. Luego vino el aplaudido Mantelito Blanco, “una ambientación construida completamente en fierro, incluido el pan” –cuenta Hinzpeter– y para la celebración de los cien años del cine, la Expo Gourmand, el premiado montaje Como Agua Para Chocolate, “una puesta en escena increíble, detallista, que proyectaba la esencia de la belleza de la película”. Todo esto permitió que Pancho postulara a la Asociación de Decoradores de Chile, AdD, con un muy buen portafolio. El año 1998 fue aceptado. Ya siendo miembro activo, vinieron otras mágicas escenografías. En la segunda Casa Mater, la del 2002, Pancho ocupó uno de los espacios interiores de las columnas de la Plaza de la Paz, frente al Cementerio General, que habían sido las caballerizas durante la Guerra del Pacífico. Su propuesta: Galería Artística, un espacio teatral donde un sobredimensionado árbol de hierro cobraba protagonismo. A su alrededor, un asiento circular invitaba a observar la pintura de la artista Sonia Etchart. Y ya para Casa Mater 2004, fue La Buena Mesa, el famoso libro de la gastronomía chilena quien inspiró una lúdica escenografía plegable, nada menos que de las páginas en tamaño gigante, con recetas y cocina chilena incluida. Una de sus últimas apariciones fue en la Fiesta de Flores y Jardines 2007 en Casas Lo Matta, donde realizó un encantador jardín secreto que sólo se descubría al pasar un umbral de rosas hechas con servilletas de colores.
El día en que murió, Francisco Ingunza se levantó justo al amanecer, igual que lo hizo siempre. Había soñado con un jardín primaveral, una gran mesa llena de amigos y de la familia, y que celebraban que su galpón ya estaba listo para volver a comenzar. Con esa sonrisa amable, de ágil caminar y esa manera de entender el alma de los muebles nos dejó el 19 de septiembre de 2014.